El teletrabajo y los derechos humanos laborales en México: retos y perspectivas.
Argelia González Ortega*
* Maestra en Derecho Civil, Maestrante en Docencia, Doctorante en Derecho (dos estudios), Docente y capacitadora. Servidor Público de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Correo electrónico: lic_argelia@hotmail.com
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de la figura del teletrabajo y su implementación en México, así como las repercusiones en la protección de los derechos humanos laborales. En el contexto de la pandemia por COVID19 fue necesario acudir a mecanismos emergentes para continuar con las actividades en diversos sectores que, por su naturaleza, no podían suspenderse. La toma de decisiones sin un marco normativo adecuado genera la vulneración de derechos humanos vinculados a las relaciones laborales. Para solucionar estos inconvenientes se reformó la Ley Federal del Trabajo el 11 de enero de 2021 y se integró el capítulo denominado Teletrabajo en el Título sexto “Trabajos especiales”. Resulta indispensable determinar si el derecho interno se ajusta a parámetros internacionales de protección de derechos humanos y ponderar hasta dónde la modalidad de teletrabajo es congruente con el concepto de trabajo digno y decente.
Palabras clave: derechos humanos laborales, teletrabajo, trabajo decente, condiciones de trabajo, salud ocupacional.
Abstract
The objective of this article is to carry out an analysis of the figure of telework and its implementation in Mexico, as well as the repercussions on the protection of labor human rights. In the context of the COVID19 pandemic, it was necessary to resort to emerging mechanisms to continue activities in various sectors that, due to their nature, could not be suspended. Decision-making without an adequate regulatory framework generates the violation of human rights linked to labor relations. To solve these problems, the Federal Labor Law was reformed on January 11, 2021 and the chapter called Teleworking was integrated in the sixth Title “Special jobs”. It is essential to determine whether domestic law meets international parameters for the protection of human rights and to weigh up to what extent the modality of teleworking is consistent with the concept of dignified and decent work.
Keywords: labor human rights, teleworking, decent work, working conditions, occupational health.
I. Introducción
La regulación del Teletrabajo en México era un tema pendiente y aun cuando se considera un trabajo especial que integra a un porcentaje que no representa a la mayoría de los trabajadores, es necesario un marco normativo adecuado. La pandemia por el COVID19 se puede considerar un factor determinante que impulsó esta reforma; se observan avances significativos, pero también obstáculos por superar para considerar una protección integral de derechos humanos laborales y un equilibrio entre las fuerzas de producción, las exigencias del mercado de trabajo y las condiciones laborales de los empleados. Estos aspectos no pueden quedar supeditados a la voluntad del Estado mexicano, sino que se rigen por parámetros vinculados a principios supranacionales para el reconocimiento y protección de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo. El no cumplimiento de estas obligaciones genera la intervención de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido, hasta la fecha, 14 sentencias condenatorias en contra de México; aún ninguna relacionada con derechos laborales, pero ese riesgo está siempre presente.
II. El derecho al trabajo como derecho humano
El derecho al trabajo se establece en el artículo 5º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, y que no se ataquen derechos de tercero o que por resolución del gobierno se impida la actividad.
La ley también precisa las profesiones que para su ejercicio requieren un título profesional y que, por su propia naturaleza, resulta indispensable acreditarlo para proteger derechos de terceros, como en el caso de médicos y abogados. El Código Penal Federal en su artículo 250, señala como sanción de uno a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días a la persona que se atribuya el carácter de profesionista sin contar con un título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada. Lo mismo aplica para quienes realicen actos relacionados con dicha profesión o que ofrezca dichos servicios. (Cámara de Diputados, 2021).
El derecho al trabajo no es absoluto, siendo necesario establecer límites cuando se involucran derechos de otras personas o el interés público. Esto implica que toda restricción debe estar legalmente sustentada para no interferir en el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente.
En México se ha recorrido un largo camino para lograr la protección del derecho al trabajo en la Carta Magna. Aun cuando fue el primer país en el mundo en integrar los derechos sociales en la Constitución de 1917, la consolidación de garantías para su protección se ha ido consolidando a través de décadas.
La Constitución de 1824 no contempló entre sus prioridades la regulación del derecho al trabajo, ya que por la situación política y social del país los esfuerzos se centraron en la conformación del Estado Federal y el restablecimiento del orden.
El debate del Congreso Constituyente de 1857 logra la reforma en materia de contratación laboral para precisar que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento. Se discutió sobre la pertinencia de la palabra “consentimiento” con la propuesta de agregar que puede ser expreso o tácito con la intención de incluir los cuasicontratos, lo cual se negó por ser un riesgo para el abuso que irían en contra del espíritu de la ley, ya que el silencio en estos casos no se puede equiparar a consentimiento. Se aclaró en la sesión que aun cuando no se especifica si se trata de servicio personal o público, es claro que se trata de contratos relacionados con el cumplimiento de servicios personales, no incluyendo en éstos los servicios de utilidad pública y hacia la sociedad. Asimismo, se prohibió todo contrato de naturaleza laboral, educativa o religiosa que pacte la pérdida o el sacrificio irrevocable de la libertad. (Zarco, 1957). Es de destacarse, que los legisladores tenían ciertas reservas respecto a la libertad de trabajo, ya que se buscaba evitar todo obstáculo a la inversión interna y de origen extranjero. Es decir, se priorizó el desarrollo económico sobre la ampliación de los derechos laborales.
“… nuestra Constitución debe limitarse sólo a proclamar la libertad del trabajo. No descender a pormenores eficaces para impedir aquellos abusos de que nos quejábamos y evitar así las trabas que tienen con mantilla a nuestra industria, porque, sobre ser ajeno de una Constitución descender a formar reglamentos, en tan delicada materia puede, sin querer, herir de muerte a la propiedad, y la sociedad que atenta contra la propiedad, se suicida…”. (Zarco, 1957, p. 455).
Antes de que se reconociera en el texto constitucional el derecho al trabajo, las relaciones laborales se regulaban con la aplicación del derecho común, por ejemplo, considerando figuras del derecho civil, equiparando la relación laboral con un contrato de mandato, gestión de negocios, arrendamiento, entre otras. Es decir, la naturaleza jurídica de la relación de trabajo no estaba definida ni se contaba con una normatividad específica, por lo que carecía de autonomía doctrinaria, científica y metodológica.
El Constituyente de Querétaro tuvo una visión progresista al integrar en la Constitución de 1917 el derecho al trabajo con elementos más proteccionistas.
“¿por qué si habéis considerado justo que al trabajador deben dársele garantías, respecto de sus derechos, concederle el descanso, así como el que necesita una jornada compatible con sus energías, no habéis considerado justo, esencial y urgentísimo que debe concedérsele, aunque sea en tesis general, la garantía del salario? ¿No sabemos acaso que los movimientos diarios, las huelgas y las dificultades entre el trabajador y el capitalista son por el salario? ¿Hasta cuándo nos enfrentaremos resueltamente frente a ese otro elemento tenebroso, que va del brazo con el clero y que se nos presenta llamándose capital? ¿Hasta cuándo gritaremos frente a frente: ¡basta ya de tu sed insaciable de oro!, ¡tiene un hasta aquí la explotación que haces del pobre!”. (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016, p. 237).
En ese mismo debate se estableció la necesidad de que el artículo 5º referente al derecho al trabajo no podía limitarse a la libertad de empleo, sino determinar los lineamientos para legislar lo relacionado con jornada máxima, salario mínimo, días de descanso, higiene y seguridad, tribunales de conciliación, arbitraje, trabajo de niños y mujeres, indemnizaciones, entre otros. (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016). En este contexto se integra el artículo 123 que determina las facultades del Congreso de la Unión y de los Estados para legislar en materia de trabajo; también consagra puntos importantes como: el salario mínimo, principio de igualdad en las retribuciones, días de descanso, jornada máxima, trabajo de las mujeres y de los menores de edad, habitaciones para los trabajadores, accidentes y riesgos de trabajo, higiene y salubridad, la licitud de la huelga y límites a los paros patronales, la sujeción de los conflictos a una Junta de Conciliación y Arbitraje. (Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, 1917).
Como se observa, los avances en materia de derechos laborales fueron significativas y sentaron las bases del actual marco jurídico que regula la materia laboral. Sin embargo, la consolidación de las garantías establecidas en la Constitución de 1917, no serían suficientes para lograr un trato justo a los trabajadores. Fue hasta 1931 que se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo después de una serie de movimientos sociales que propugnaron por un trato equitativo en las relaciones laborales.
De la protección del derecho al trabajo hasta su reconocimiento como derecho humano tuvieron que pasar varias décadas. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo y demás leyes reglamentarias en materia laboral han experimentado reformas para adaptar el texto normativo a la realidad.
Los progresos han sido ascendentes, aunque no de una aplicación inmediata; no se trata sólo de atender a la evolución del marco normativo, sino a la situación real de los trabajadores. Asimismo, no debe olvidarse el contexto político en las diferentes etapas históricas del país que ha influido en acciones represivas hacia la lucha por los derechos laborales. Tal vez esto no se refleja en el texto legal, pero carece de sentido contar con una legislación adecuada si en la práctica resulta letra inerte.
Si bien, la aplicación efectiva del marco normativo en material laboral se ha supeditado a la voluntad del gobierno en el poder, existen compromisos internacionales que limitan su facultad para decidir respetar o no derechos laborales.
2.1.1 La reforma constitucional del 10 de junio de 2011
En el año de 2011 se lleva a cabo en México una de las reformas constitucionales más importantes. Se reformaron diversos artículos con el objeto de armonizar el sistema jurídico interno con la protección de derechos humanos acorde a parámetros internacionales. Es así, que en el artículo 1º se integra el concepto de derechos humanos. Esto no significa que las garantías individuales desaparezcan del texto constitucional, éstas revisten una naturaleza diferente a la de los derechos humanos con los que se interrelacionan. Por esta razón el actual Título Primero, Capítulo I de la Constitución ahora se denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. (Cámara de Diputados, 1917).
Esta reforma no obedeció a un deseo espontáneo del legislador, sino a la necesidad de acatar el cumplimiento de los compromisos que el país ha adquirido a través de la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales que protegen derechos humanos. No se trata sólo de una aceptación simbólica de dichos documentos, sino de la observancia puntual de lo establecido en ellos.
Por otra parte, México forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al ser país miembro de la Organización de los Estados Americanos y por adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esta razón, se somete al arbitrio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte del mismo sistema.
Es decir, si la aplicación del derecho mexicano y la actuación de las autoridades no se ajusta a lo establecido en la Convención referida, al presentarse el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se analizará su procedencia y, en su caso, puede remitirse para el conocimiento y decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante las omisiones en la observancia de estos compromisos, la referida Corte ha condenado en 14 ocasiones al Estado mexicano por la violación de derechos humanos y no respetar lo establecido en la Convención. Hasta la fecha ninguna de estas resoluciones versa sobre derechos laborales, pero se encuentra en la Comisión el caso Pasta de Conchos, relacionada con los mineros que quedaron sepultados después de la explotación de una mina de carbón en el Estado de Coahuila.
El hecho de que no exista aún una sentencia condenatoria sobre violación de derechos laborales en contra del Estado mexicano no significa que no se hayan suscitado casos de tal importancia en el país, sino que para presentar un caso ante los organismos supranacionales se requiere cumplir con una serie de requisitos y de la inversión de recursos para dar seguimiento al proceso. Muchos de los casos que han sido materia de análisis y resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron gracias a la intervención de organizaciones civiles promotoras de derechos humanos.
2.1.2 La naturaleza de los derechos laborales
Si se atiende a la división del derecho en sus tres grandes ramas: público, privado y social, el derecho laboral se integra en esta última, debido a que forma parte de los derechos sociales al lado del derecho agrario, de la seguridad social y también de los derechos ambientales.
De acuerdo con lo anterior, los derechos sociales requieren de una posición activa por parte del Estado. No se trata de reconocer y respetar derechos, sino de acciones concretas que se materializan a partir de un “hacer”.
Se considera a los derechos sociales de segunda generación. La clasificación de los derechos humanos se ha planteado por los doctrinarios con un enfoque pedagógico y teórico. Esencialmente se trata de ubicar a estos derechos de acuerdo con el tiempo en que se les ha reconocido e integrado en el sistema normativo. Por lo tanto, se identifican derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.
Esta clasificación no atiende a la importancia o trascendencia de cada uno de los derechos humanos, ya que no es posible realizar un listado con una jerarquización fija. Esto se debe a que los derechos humanos no son absolutos, lo que ha sido materia de discusión en los foros académicos por la afirmación de que no existen derechos humanos que sean superiores a otros; inclusive, el derecho a la vida también tiene limitaciones cuando se encuentra en conflicto con otros derechos humanos. Se podría pensar que este derecho debe tener una posición en el nivel más elevado por ser la esencia de existencia del ser humano, pero no se puede generalizar.
Considerando la relatividad de los derechos humanos, se puede presentar el caso concreto en que el derecho a la vida no se privilegia respecto de otro: como el caso de la muerte asistida, el aborto, la negación a una transfusión de sangre (indispensable para salvar la vida) por motivos religiosos.
Este principio también es aplicable a los derechos laborales cuando se encuentran en conflicto con otros derechos humanos, siendo necesario de acuerdo con las circunstancias particulares del caso ponderar cuál será beneficiado y en qué medida se restringirá el otro derecho en conflicto.
La ponderación sólo aplica respecto de derechos humanos en conflicto, toda vez que se involucran valoraciones vinculadas a principios. Es decir, es aplicable en materia de derechos laborales por ser considerados derechos humanos. Esta apreciación es reciente en el sistema jurídico mexicano y se ha ido consolidando de manera paulatina siguiendo los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos y de instrumentos internacionales.
“En un modelo donde la aplicación del derecho no depende de procedimientos provistos únicamente de lógica formal y con aplicación automática y en el cual corresponde al sentenciador la búsqueda del derecho no solo en las normas de procedencia estatal —orientado permanentemente por la consideración y ponderación de los intereses sociales—, el rol de la judicatura no puede ser concebido simplemente como el de un ejecutor de las prescripciones genéricas contenidas en las normas emanadas del legislador”. (Núñez Leiva, 2014, p. 165).
El derecho al trabajo como derecho humano no se encuentra referido de forma específica en la Constitución mexicana, no hay tal mención en los artículos 5º y 123, pero está conceptualizado e integrado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, por lo que su obligación de proteger este tipo de derechos implica un deber que va más allá del derecho interno.
III. La reforma laboral y el trabajo decente
3.1 México y la Organización Internacional del Trabajo
Como ya se mencionó, México fue el primer país en integrar los derechos sociales en la Constitución de 1917. En esa misma década finalizaba uno de los conflictos armados más violentos en la historia de la humanidad: la Gran Guerra (así se le nombró porque no se esperaba que ocurriera una Segunda Guerra Mundial).
Al final de este conflicto fue necesario implementar medidas para restaurar y conservar la paz en la región. Se consideró primordial la protección de derechos sociales para promover una calidad de vida adecuada a la población y calmar la tensión que imperaba en esos momentos. Para tal efecto, se integró la Sociedad de Naciones que fijó los lineamientos para la firma del Tratado de Versalles. En este documento se establecieron las bases de la Organización Internacional del Trabajo para regular en los países miembros condiciones mínimas en materia laboral y de seguridad social.
El Tratado de Versalles y su espíritu protector de derechos sociales no logró el efecto esperado, debido a que en Europa la prioridad era el restablecimiento de la paz, la reconstrucción y el sometimiento de unos países sobre otros, así como la imposición de medidas para solventar los estragos ocasionados por la guerra.
El resultado a largo plazo de las estrategias ya señaladas se manifestó en el estallido de un segundo conflicto armado de consecuencias trágicas, no sólo para Europa, sino para la humanidad por materializarse uno de los genocidios más grandes en la historia del mundo. No se trataba sólo de un nulo respeto a derechos sociales y laborales, sino un atentado al ser humano por su origen, raza y todo aquello que no comulgara con el régimen arbitrario en el poder.
Después de años de lucha, la guerra llega a su fin en 1945 con la derrota de Alemania, en una Europa dividida que sufría los estragos de la destrucción y la pobreza. Ante este escenario, era primordial implementar estrategias para promover la paz y la protección de derechos humanos. Para tal efecto, en 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas y en 1946 se integra como un organismo especializado la Organización Internacional del Trabajo que, con el respaldo de una institución firme y hegemónica, ha funcionado como organismo garante de los derechos laborales con un enfoque internacional.
Como parte de las medidas de la ONU, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos que es el primer documento a nivel internacional en integrar el concepto de derechos humanos. No se trata sólo de una cuestión semántica al nombrar así este tipo de derechos. La definición implica una dimensión muy amplia que no se circunscribe a lo que un Estado en particular está dispuesto a reconocer y proteger, ya que los derechos humanos corresponden al hombre por el solo hecho de existir, sin limitación alguna por la raza, origen, religión o cualquier otro aspecto que lo haga diferente.
México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo desde 1931 y con ello asume la responsabilidad internacional de incluir en su derecho interno los principios derivados de los diferentes documentos emitidos por este organismo, así como el cumplimiento de los Convenios firmados y ratificados, que ascienden a 81, pero sólo 67 en vigor. (Organización Internacional del Trabajo, s.f.).
3.2 El concepto de trabajo decente
El derecho al trabajo es esencial para la integración del hombre en sociedad y la consolidación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad; además de permitir la satisfacción de necesidades más esenciales (propias y de sus familias) y le permite lograr una vida digna.
A lo largo de la historia del derecho laboral se han utilizado diferentes acepciones que buscan abarcar la esencia del derecho al trabajo: trabajo digno o buen trabajo. En la actualidad se habla de trabajo decente, concepto que se atribuye a Juan Somavia, quien fuera director de la Organización Internacional del Trabajo. En la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1999, en su memoria “Trabajo decente”, señaló:
“… que es sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra ingresos adecuados con una protección social apropiada. Significa también un trabajo suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos. Marca una pauta para el desarrollo económico y social con arreglo a la cual pueden cuajar la realidad del empleo, los ingresos y la protección social sin menoscabo de las normas sociales y de los derechos de los trabajadores. Tanto el tripartismo como el diálogo social son objetivos por derecho propio, que garantizan la participación y la democracia y que contribuyen a la consecución de los demás objetivos estratégicos de la OIT. La nueva economía mundial brinda oportunidades al alcance de todos, pero es preciso enraizarlas en unas instituciones sociales basadas en la participación, con objeto de conseguir la legitimación y la permanencia de las políticas económica y social”. (Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Siguiendo el enfoque de Somavia, el trabajo decente está vinculado al principio de dignidad humana, eje rector de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal manera que el acceso al mismo debe garantizarse en todo lugar del mundo; por esta razón, menciona que el trabajo decente debe ser para los ciudadanos de todos los países.
También hace énfasis en estrategias para la creación de puestos de trabajo con un plan a largo plazo, considerando las situaciones emergentes derivadas de acontecimientos naturales o humanos (guerras, catástrofes naturales, fenómenos económicos) y que requieren de atención inmediata. Consideró necesario vincular esas estrategias a corto plazo con planes de larga duración en áreas productivas. Destacó la importancia de la intervención de la OIT para aportar su experiencia técnica y conocimiento en actividades de cooperación aplicable a diferentes países, consistentes en la generación de ingresos a corto plazo, fomentar la capacidad productiva, profesionalización en las empresas, planes de crédito, pero siempre con objetivos que promuevan la igualdad de sexos, seguridad y una adecuada oferta de trabajo decente y duradero. (Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Del análisis de esta memoria se identifica que el trabajo decente también debe ser duradero y esto atiende a un principio esencial en el derecho laboral: la estabilidad en el empleo.
3.3 La reforma laboral en México y el trabajo decente
Debido a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 fue necesario armonizar todo el sistema jurídico interno para cumplir de manera adecuada con la protección de derechos humanos. No es suficiente la aplicación de un control de constitucionalidad de las normas, sino de un control de convencionalidad que atiende al cumplimiento de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos parámetros también son necesarios en materia laboral por considerarse el derecho al trabajo como un derecho humano.
Sin embargo, el impulso de la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012 tenía por objetivo fomentar el crecimiento económico, la creación de más empleos y la regularización del empleo informal y, en general, adecuar la legislación laboral a la realidad actual en el país.
Respecto al trabajo decente, se integra el concepto en la Ley Federal del Trabajo:
“Artículo 2o.- […] El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres”. (Cámara de Diputados, 1970).
En los argumentos que se integran en el proyecto de decreto que dio origen a la reforma se señala que integrar la definición de trabajo decente implica remitirse a un principio de justicia en el contexto de la globalización, que el trabajo permita dejar atrás la pobreza y consolidar la igualdad de género en el contexto laboral, pero sin abandonar el concepto de trabajo digno establecido por la Constitución haciendo equiparables a ley fundamental los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que también permite que tenga conocimiento de casos laborales la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Cámara de Diputados, 2012).
IV. El teletrabajo y su regulación en México
4.1 Origen y concepto
El teletrabajo inició un periodo de desarrollo potencial a partir de la globalización y del uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Se ha ido integrando, en primer lugar, como una modalidad flexible para la prestación de servicios en tiempo real conectando a usuarios que se encuentran en diferentes ubicaciones geográficas. De esta manera, las distancias y diferencias horarias se ajustan a necesidades de trabajo, capacitación, educación, recreación, entretenimiento y todo requerimiento de los consumidores y usuarios en un contexto global.
El diccionario de la Real Academia Española precisa el significado de tele:
“tele-1
Del gr. τηλε- tēle-.
elem. compos. Significa ‘a distancia’. Teléfono, televisión”. (Real Academia Española, 2014)
Y respecto al trabajo, el mismo diccionario señala:
“trabajo
1. m. Acción y efecto de trabajar.
2. m. Ocupación retribuida.
3. m. obra (‖ cosa producida por un agente).
4. m. Cosa que es resultado de la actividad humana.
[…]
6. m. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital.
[…]”. (Real Academia Española, 2014)
De esta interpretación se deduce que el teletrabajo se refiere a un trabajo a distancia. Esta forma de trabajo ya se realizaba en México antes de la reforma laboral de 2021, sobre todo en trabajos relacionados con prestación de servicios en el área informática, pero también en el contexto educativo. Muchas instituciones han integrado desde hace décadas plataformas para la educación a distancia. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México implementó el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia desde 1972. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2017).
Este tipo de trabajo es diferente al trabajo a domicilio que se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo en el Título sobre trabajos especiales:
“Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el (sic), sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se regirá por las disposiciones generales de esta Ley”. (Cámara de Diputados, 1970).
De la interpretación de esta disposición queda claro que el trabajo a domicilio no es lo mismo que el teletrabajo. Esta modalidad de prestación de servicios es un hecho desde hace varias décadas (no contaba con regulación específica en México), que se incrementó exponencialmente por el fenómeno de la globalización y del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sin embargo, como sucede en el mundo del derecho, la realidad rebasa al marco normativo.
4.2 Cambio de modalidad ante una situación de emergencia
La pandemia generada por la propagación de virus COVID19 obligó a la implementación emergente de un nuevo orden en todos los aspectos de la vida como: educación, relaciones sociales, cultura, recreación y trabajo. Por este motivo, instituciones gubernamentales, de la iniciativa privada, empresarios de todos los niveles, profesionistas y demás prestadores de servicios de todas las áreas se vieron en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para dar continuidad a sus actividades. Es así, que un plan que se contemplaba a largo plazo para la implementación de una modalidad a distancia se activó de forma acelerada ante un estado de urgencia que afecta a todo el mundo.
Además, por la larga duración de la pandemia una medida que se había considerado temporal también se ha contemplado como alternativa permanente en centros de trabajo por comprobar las ventajas que el trabajo a distancia aporta para trabajadores y patrones. Es decir, el teletrabajo como alternativa se llega a integrar como modalidad en una organización, de tal manera que no se limita a una alternativa en caso de emergencia, sino como elemento esencial para la prestación de servicios.
Ante esta situación, se reforma la Ley Federal del Trabajo y se integra el capítulo XII Bis para regular el teletrabajo, considerando lo siguiente:
- Reconocimiento del teletrabajo como una modalidad de organización laboral utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Obligatoriedad de la firma de un contrato en el que se establezcan las condiciones de trabajo, así como los derechos y obligaciones del trabajador y el empleador.
- Integración de la regulación del teletrabajo en la negociación colectiva, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.
- Voluntariedad para la realización del teletrabajo y el derecho de reversibilidad cuando las condiciones iniciales del trabajo sean en forma presencial.
Resulta pertinente aclarar que aun cuando la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones de los trabajadores y patrones, tratándose de teletrabajo aplican reglas especiales, de modo que se establecen obligaciones específicas para el patrón de conformidad con el artículo 330 E de la Ley Federal del Trabajo (Cámara de Diputados, 1970):
- Cubrir el pago de servicios de telecomunicación y parte proporcional de electricidad;
- Registrar el pago de insumos que se han entregado a los empleados;
- La implementación de mecanismos para la seguridad informática y datos utilizados por los empleados contratados bajo esta modalidad;
- Respetar el derecho a la desconexión de los empleados cuando termina su jornada laboral;
- La inscripción de los empleados en el régimen obligatorio de seguridad social;
- Brindar capacitación y asesoría a sus empleados, sobre todo a los que han tenido que migrar de modalidad presencial a teletrabajo.
Asimismo, en el artículo 330-F de la Ley Federal del Trabajo (Cámara de Diputados, 1970), se establecen las obligaciones de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo:
- Cuidar y conservar los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón.
- Informar de manera oportuna sobre los costos de telecomunicaciones y electricidad generados por el teletrabajo, de acuerdo con lo pactado con el patrón.
- Cumplir los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo indicados por el patrón.
- Observar la utilización de los instrumentos y mecanismos que implementan para supervisar su trabajo.
- Atender todo lo relacionado con la protección y almacenamiento de datos.
El cambio de la modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario y establecerse claramente por escrito, a menos que se acredite la fuerza mayor. Se debe respetar el derecho a la reversibilidad para migrar del teletrabajo a la forma presencial en la prestación del servicio. (Cámara de Diputados, 1970).
De la normatividad aplicable, se identifica que no es lo mismo trabajo a domicilio que teletrabajo, ya que implica un servicio personal y subordinado bajo la supervisión del patrón a través de dispositivos electrónicos. Son aplicables para esta modalidad de trabajo las reglas generales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, así como lo establecido en el apartado de trabajos especiales en lo que resulte procedente.
Es muy importante que las condiciones que regulan este tipo de trabajo se señalen por escrito, ya que no será exigible el cumplimiento de obligaciones no pactadas en el contrato de trabajo. Por ejemplo, una orden de trabajo a cumplirse por medios electrónicos y utilización de algún dispositivo no surtirá sus efectos si no se establece dentro de las obligaciones del trabajador.
Para comprender las particularidades de los trabajos especiales es necesario considerar el contexto y momento histórico en que se integraron en el marco normativo. Por ejemplo, el trabajo a domicilio se aplica en casos que el patrón entregaba al trabajador materiales o insumos para que su procesamiento se realizara en su casa o el lugar que indicaba para ello; por ejemplo, ensamblar piezas de un producto de manera manual, tareas de maquila con su propio equipo, control de calidad de productos separando productos defectuosos.
V. Progresividad de derechos humanos y teletrabajo
5.1 Flexibilización vs. precarización laboral
El derecho al trabajo es un derecho humano, pero también pertenece a la categoría de derechos programáticos. Esto significa que su protección y garantía dependerá de la capacidad económica de cada uno de los países, por lo que su exigibilidad no es homogénea.
La protección de los derechos sociales no está integrada de forma específica en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que se emitió el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador. (Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988). Los derechos humanos forman un todo y se encuentran vinculados estrechamente, por lo que la violación a un derecho laboral puede generar la vulneración simultánea de otros derechos humanos.
Particularmente, en materia de teletrabajo se presentan aspectos que colocan en un estado de vulnerabilidad a quienes prestan sus servicios en esta modalidad, por ejemplo: sobrecarga de tareas, supervisión excesiva, invasión a la vida privada, desequilibrio en el pago de equipo e insumos, riesgos de trabajo no identificables de manera inmediata, no respeto al derecho a la desconexión, imposibilidad de una supervisión efectiva de las autoridades del trabajo; no acceso a la negociación colectiva y ausencia de un Reglamento Interior de Trabajo.
El teletrabajo obedece a una necesidad impuesta por el fenómeno de la globalización que exige una flexibilización en las relaciones laborales para la realización de tareas en tiempo real de forma remota, utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de transmisión de información, ya sea por medio de archivos, imágenes, audio, video y todo aquello que integre datos.
Esta modalidad de empleo puede resultar atractiva para los trabajadores hasta que se experimenta en la práctica el desarrollo de las actividades y las consecuencias que se generan. El trabajo esencialmente se realiza con la posición del trabajador sentado; por ejemplo, no es lo mismo impartir clases durante ocho horas sentado frente a un monitor, a realizar ese trabajo en un salón y que el profesor se desplace en ese espacio cambiando su posición corporal.
El teletrabajo también supone la prestación del servicio de forma aislada, lo cual t puede incidir en la salud mental del trabajador. La flexibilidad del horario puede ser un factor desfavorable para el trabajador, porque al solicitar la entrega sobre resultados, puede ponderarse de forma equivocada por parte del patrón la exigencia de tareas que exceden la capacidad del empleado y que implican una inversión desproporcionada de horas-trabajo.
5.2 Progresividad de los derechos laborales
El principio de progresividad de los derechos humanos, también aplicable al ámbito laboral está integrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Cámara de Diputados, 1917). De esta parte se interpreta la aplicación del principio pro persona, que proviene del derecho internacional.
El mismo artículo señala la obligación de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Retomando lo anterior, el principio de progresividad es un eje rector para la protección de los derechos laborales, lo que significa que toda medida implementada en las relaciones de trabajo debe promoverse para mejorar las condiciones, no para disminuirlas.
“Si se determinara con claridad el marco legal para el teletrabajo, se requeriría establecer aspectos contractuales, responsabilidades de las empresas, definición de horarios y tiempos máximos de trabajo, condiciones de salud y seguridad, la vigilancia y acompañamiento de los trabajadores; asimismo, la necesidad de crear capacitaciones específicas para el teletrabajador en materia de autocuidado de la salud y prevención de riesgos, como también en aspectos inherentes a su labor, autocontrol, manejo del tiempo de trabajo y tiempo libre; a su vez, orientar a las empresas que adopten esta modalidad laboral, a fin de que puedan crear planes y estrategias para el manejo de su personal y control de la salud y la seguridad de sus trabajadores…”. (Bonilla , 2014, p. 41).
El teletrabajo supone no sólo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, sino que es necesaria una interpretación armónica de todo el sistema jurídico: desde la Constitución hasta los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe siempre el riesgo de que colisionen derechos humanos en el teletrabajo, como: trabajo digno y decente, derecho a la intimidad, derecho a la desconexión[1], derecho a la salud, derecho a la propia imagen, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad.
Este tipo de trabajo no es la regla, pero el derecho no avanza a la misma velocidad que el desarrollo de las sociedades. La pandemia por el virus COVID19 aceleró la implementación emergente de esta modalidad en la prestación de los servicios en diversas áreas. No es posible visualizar si se utilizará de forma temporal, si las empresas e instituciones decidirán que sea permanente o se estructure un modelo híbrido.
VI. Conclusiones
- El derecho al trabajo es considerado derecho humano atendiendo a los principios derivados del derecho internacional que son de aplicación obligatoria en México.
- El concepto de trabajo digno o decente está integrado en la legislación mexicana, lo que implica una protección reforzada de los derechos de los trabajadores en todas las categorías, ya sea que presten servicios ordinarios o especiales.
- La legislación en materia de Teletrabajo no contempla todos los elementos para garantizar una protección integral de los derechos humanos laborales, por lo que la negociación colectiva es determinante para concretar lineamientos específicos para optimizar la prestación del trabajo.
- Los trabajadores que no tienen la posibilidad de contar con una representación de derechos laborales colectivos se encuentran en situación de vulnerabilidad para exigir el cumplimiento de normas mínimas al prestar sus servicios en la modalidad de teletrabajo.
- La regulación del teletrabajo debe incluir también a los trabajadores al servicio del Estado, que antes de la pandemia COVID19 ya realizaban parcialmente tareas bajo esta modalidad y que por la situación emergente se vieron en la necesidad de implementarla como principal forma de prestación de sus servicios.
- El teletrabajo potencializa riesgos de trabajo en el contexto laboral como: síndrome de burnout, síndrome del túnel carpiano, padecimientos cardiovasculares por la falta de movilidad, depresión, trastornos del sueño, desórdenes alimenticios, por mencionar sólo algunos.
[1] “Que el trabajador siga conectado de forma irregular durante los descansos o fuera de jornada es una de las manifestaciones de la prolongación indebida de la jornada. Podría ser una infracción de normas sancionable atribuible al empresario por acción o por déficit de vigilancia. La desconexión digital del trabajador fuera de jornada es un derecho subjetivo (derecho necesario) limitado y limitable a no responder la comunicación del empresario o cargo. Su reconocimiento legal es mejorable en los términos expuestos. La concreción de su ejercicio se desarrolla por la “política interna” que obliga al empresario, y por la concertación social y la negociación colectiva”. (Pérez Amorós, 2020, p. 274).


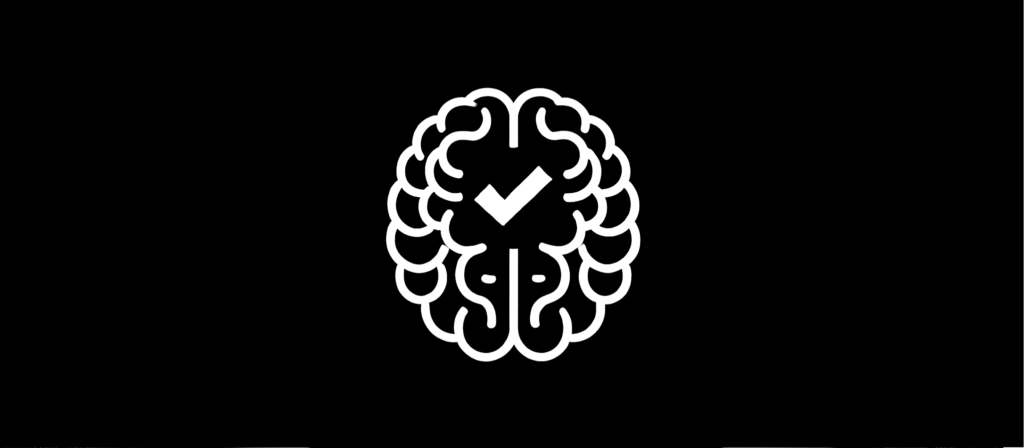
Respuestas